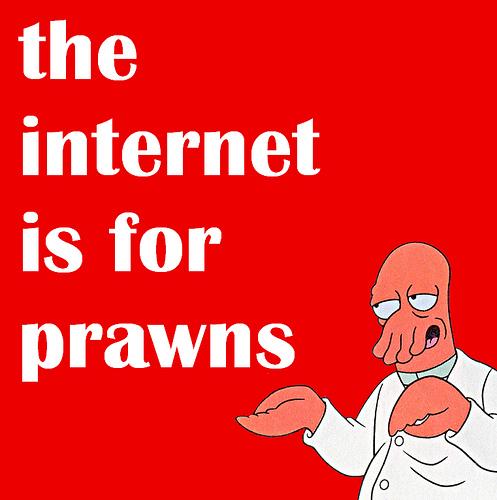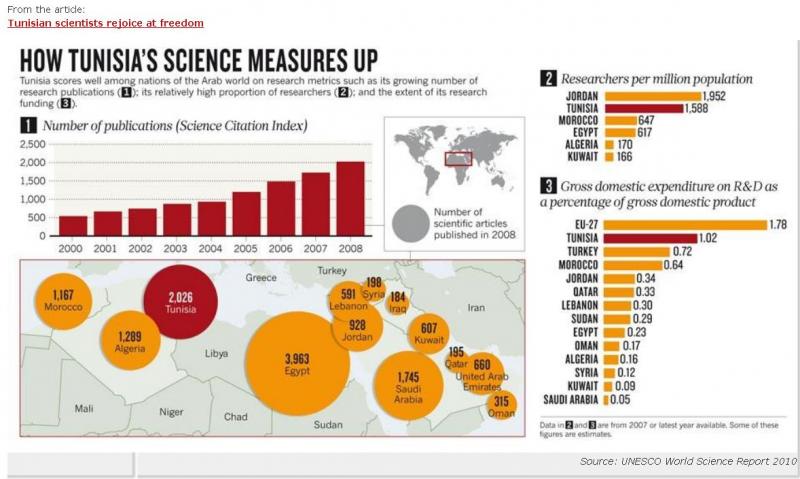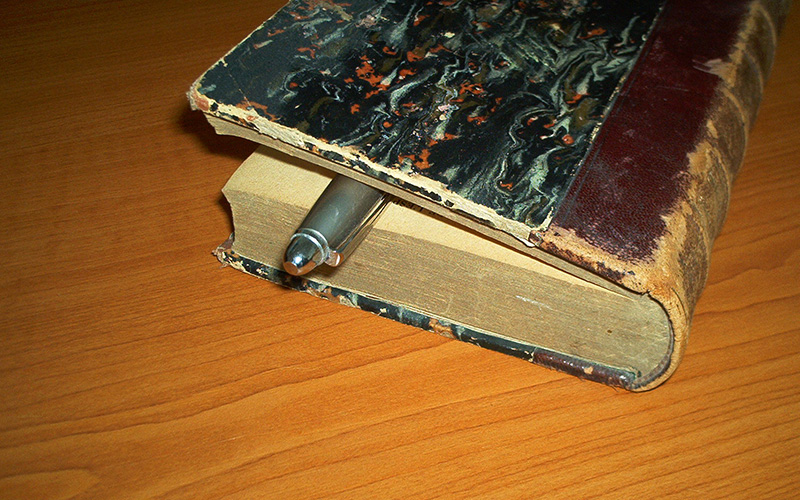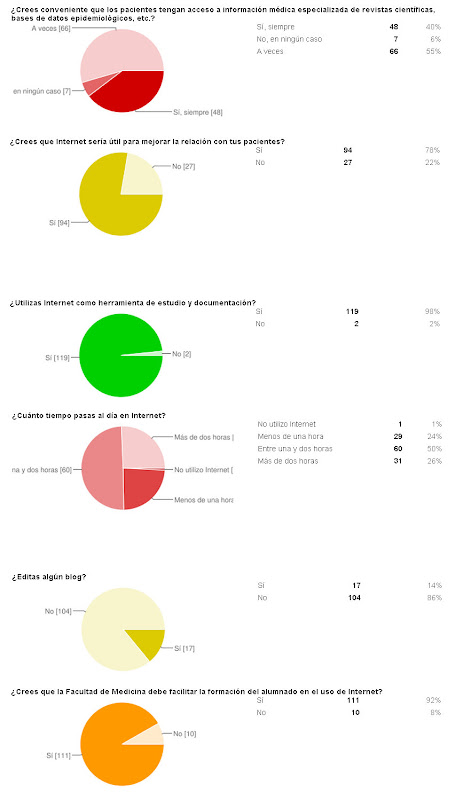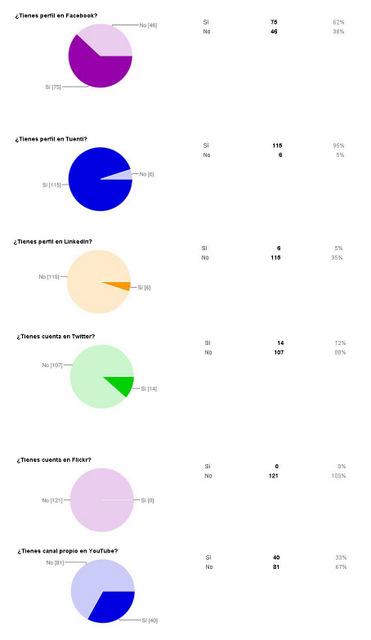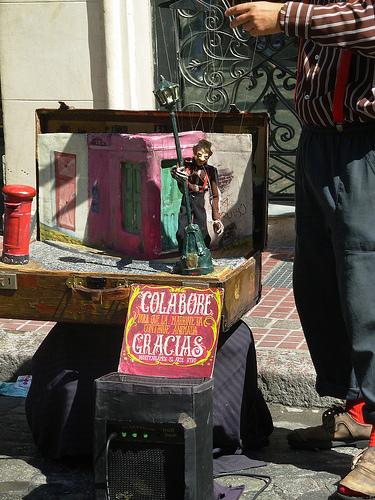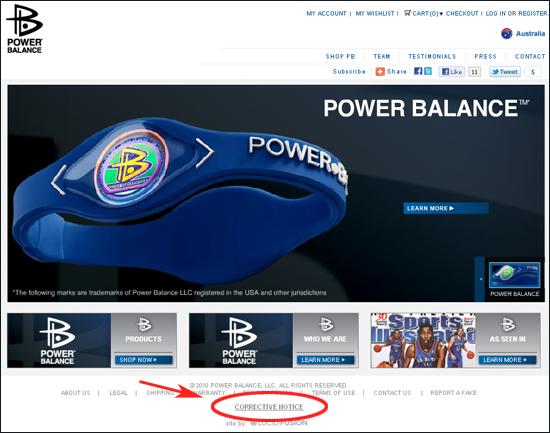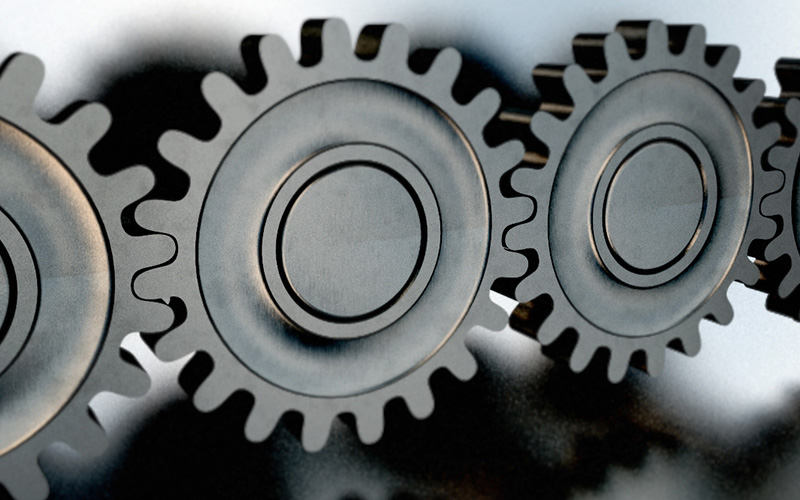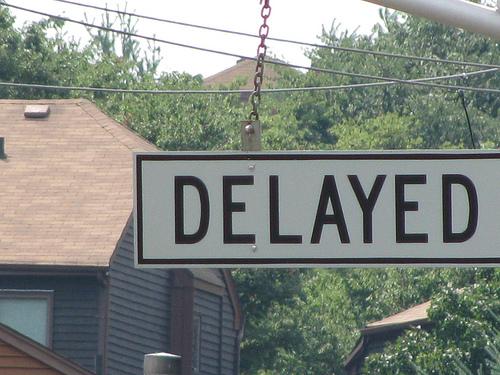Tres ejemplos de los que he tenido noticia en estos días me han hecho caer en la cuenta de ello. Esa consciencia es posible que no sea más que la constatación de que ha terminado la primera etapa fundacional de la siembra distribuida en ese territorio administrativo, político, sociocultural y asistencial. Ahora quizá empiece otra etapa, la del asentamiento de esos nodos surgidos al calor de dos factores: cierto acompañamiento desde el ámbito institucional, informal pero decisivo, y el vértigo apasionado de la implicación personal de sus protagonistas. Una etapa definida por la ampliación, de perfiles impredecibles, de las redes que se vayan tejido alredor de esos nodos, de los contextos en los que participen más o menos intensamente las personas que las han puesto en pie.
Veamos esos tres ejemplos (hay más, seguro, pero las ideas llegan cuando llegan, qué le vamos a hacer). Un farmacéutico y un veterinario que trabajan en seguridad alimentaria y protección ambiental, dentro de la estructura de la Consejería de Salud (creo que andan por Huelva), han abierto un blog, así, por la cara, llamado Protección de la Salud. En él se ofrece información sobre asuntos como la legionelosis, se comentan alertas alimentarias y se da paso a referencias institucionales digamos, de la casa. Ese blog es fiable; no porque esté acreditado por algún tribunal de limpieza de sangre, que no es el caso, sino porque detrás hay dos personas expertas que manejan la información de manera rigurosa. Y, sobre todo, ese blog es mucho más amigable que cualquier pdf con la colección legislativa al uso que se puede encontrar en una web institucional: porque, again, hay personas detrás. Personas que intentan hablar con voz humana.
Otro ejemplo: la Unidad de Gestión Clínica Lucano (Atención Primaria del SAS, Córdoba) se ha montado un chiringazo con tecnología Google gracias especialmente al esfuerzo, por lo que se ve, de uno de sus profesionales. Le he echado un vistazo a esa web y, más allá del valor como herramienta de comunicación interna, para mí significa la conquista de un viejo sueño que debido a la burocracia, las marejadas institucionales y, en fin, la vida misma, había sido abandonado: volver a la calle, asomarse a ver qué pasa ahí fuera, donde habitan los pacientes. Uno mira la página principal de esa web, con su listado de médicos y pediatras, y tiene la sensación de que en ese centro de salud no trabajan administradores estresados de la cartilla de racionamiento de la prestación farmacéutica, sino personas dispuestas a hacer lo que puedan por ayudar.
Y el tercer ejemplo: el Hospital de Motril ha montado una red wifi para que cualquiera que pase por allí (profesionales y pacientes), pueda engancharse a Internet desde el dispositivo que tenga a mano. Hacer eso ha costado una pasta y ha requerido financiación pública, lo que implica apoyo institucional. Esta historia no tendría especial interés (quiero decir, encontrar líneas de financiación en ese tipo de contextos tiene ya un manual de instrucciones bastante consolidado) si no pusiese en valor la función principal (por mí, ojalá fuera la única) a desempeñar por las instituciones, en este caso los centros de decisión del SSPA, ante esta especie de primavera maoísta de las Cien Flores en la Red: ser conectores, nodos de poder benevolentes, facilitadores, hubs. Vale decir, el papel que asumen Goggle, Twitter o Facebook. Con derecho, por supuesto, porque así son las reglas de juego y así se comportan esas plataformas de conexión, a obtener réditos a cambio, directos e indirectos, en términos de conocimiento y reconocimiento. Pero no de control.
Todo esto es posible porque hay personas empeñadas en hacer cosas. Gente que empieza a entender que estamos viviendo los comienzos de un cambio cultural profundo. Que esto no va de tecnologías, sino de mentalidades. Somos pocos, como suelo comentar en entornos de mucha confianza, con un punto de desaliento, cuando constato que detrás de muchas iniciativas sólo hay ruido. Pero el viento está cambiando. Y sopla a nuestro favor.
Se puede explicitar la queja porque en el centro de salud no haya acceso a Internet o porque esté capado el enganche a YouTube. Pero no instalarse en ella. Incluso es bueno empujar en esa dirección. Pero es bastante dudoso que una organización del tamaño y las inercias del SSPA sea capaz de, a toque de silbato, dar un golpe de timón de ese calibre. No tiene cintura para eso; se rompería. Quien se quede sentado esperando instrucciones la lleva clara. Muy clara. Es el momento de las soluciones concretas en ámbitos pequeños. De confiar en la potencia viral de los tejedores de redes.