Uno de los desafíos que afrontan hoy el movimiento asociativo de pacientes y la sociedad civil en general es cómo mantenerse en pie en tiempos de la postverdad. Cómo sobrevivir al ruido ambiental y a la erosión de la credibilidad cuando la potencia del discurso que ofrecen esas organizaciones ya no está asociada a la fortaleza de sus mascarones de proa fundacionales de antaño, cuando el fuerte personalismo bajo el que se jugaba la partida hace un par de décadas ahora causa risa y nulo respeto.
La tentación del personalismo es grande para quienes están al frente de cualquier organización humana, desde la pandilla de amigos que queda para salir de copas a la agencia gubernamental de máxima relevancia para la vida de un país. Buena parte de la psicología social y de la antropología cultural se fundamentan en el estudio de esa realidad y la atención al liderazgo como materia de investigación ha dado origen a ríos de tinta y de tonterías y de dinero. También a algo de conocimiento cierto sobre la condición humana y sus constructos.
En las instituciones de la sociedad civil en general y en el movimiento asociativo de pacientes en particular también es importante, cómo no, la posición relativa del personalismo dentro de los resortes que mantienen en marcha ese proceso social que define la edificación de una cierta casa común entre quienes, de partida, se sienten concernidos por una realidad compartida.
El personalismo es, en realidad, una patología derivada de no haber sabido medir los tiempos en el proceso de crecimiento de una organización ni haber sabido entender la finalidad del liderazgo primigenio de quien fue capaz de señalar el camino para asaltar los cielos al comienzo de todo. En realidad, la semilla del personalismo ya estaba ahí cuando nacía el movimiento y aún no se veía en el horizonte la institución.
El personalismo aparece cuando quienes están alrededor de quien posee la visión inicial le transfieren toda la carga de trabajo y, con ella, toda la soberanía, que, a través de la legitimidad de ejercicio, se transmuta en poder dinástico. El profeta se convierte, entonces, en rey: y con ello pierde el don de la profecía. Además, toda dinastía necesita una corte. Y en la corte habitan dos especies endémicas deletéreas para la viabilidad de cualquier proyecto: eunucos (siempre atentos al golpe palaciego, dueños de las burocracias informales de la institución) y boyardos (señores territoriales atentos al equilibrio interno del poder, porque les van en ello sus prerrogativas). Dejar que se prolongue demasiado la soledad del liderazgo y que quien lo ostenta se pierda en líos de eunucos y boyardos es la muerte del espíritu que puso en pie la estructura de esa organización. Antes de llegar a eso, mucho antes, es hora de dejarlo.
El personalismo es producto también de la propia estupidez de quien detenta el liderazgo inicial del proceso: su teleología esencial está en el sacrificio, no en la gloria. Vale decir, su fin último está en dar un paso atrás, en desaparecer del escenario de ese rol principal, en cuanto existan los mimbres imprescindibles para aventurar, no ya garantizar, una expectativa razonable de la viabilidad del proyecto.
Existe una vacuna contra ese personalismo devenido en dinástico y eternizado en el poder que asesina el espíritu que un día fue capaz de articular ilusiones alrededor de una idea: se llama hacer comunidad. Generar la emergencia de un estado de opinión (el famoso relato) y una democratización de las habilidades necesarias tales que cualquiera, en cualquier momento, pueda tomar el relevo que se impone por el agotamiento, por el cambio en las circunstancias de disponibilidad para las tareas internas o, simplemente, porque la existencia de cada persona está hecha de momentos, y cada cual tiene los suyos.
Un fundamento de la comunidad es la deliberación entre iguales: un guiso que se elabora a fuego lento, compuesto por los ingredientes que cada cual va aportando como y cuando buenamente quiere hasta alcanzar una cierta coherencia de sabor. La deliberación es incompatible con las prisas, por eso hay tan pocas organizaciones verdaderamente vivas que se basen en la deliberación: es un trabajo duro, que requiere de la paciencia de las piedras, especialmente cuando los mensajes que proceden del ambiente sólo hablan de éxito rápido, notoriedad obligada y necesidad de estar en la pomada permanentemente.
Otro fundamento de la comunidad es la fraternidad. Una buena dosis de ingenuidad militante para reivindicar este sueño tan antiguo como los seres humanos es hoy más pertinente que nunca. En un mundo donde todo el mundo miente y nadie engaña a nadie, es la fraternidad, el sentido de la semejanza, la trabazón que une el cañamazo de cualquier proyecto que quiera dotar de sentido a una determinada realidad, el imprescindible envés del tapiz. No puede existir una verdadera deliberación entre iguales si quienes participan en ella no aprenden a quererse. Cada cual a su paso, al ritmo que exija la distancia que debe recorrer hasta sentirse en casa.
Fraternidad y deliberación son basamentos desde los que hoy cualquier organización puede construir su inmunidad ante la manipulación, la domesticación, el cambalache de coyuntura. Ese binomio es su pasaporte para transitar de forma segura por el mundo de la postverdad. Y el funcionamiento de ese proceso se puede aprender.
Afirmar todo esto es, cómo no, exponerse al cachondeo universal. Pero, para quienes están de vuelta de tantas cosas y, precisamente por eso, se atreven a poner en pie una idea nueva, por muy modesta que sea, es simplemente una manera inteligente de respirar.
Photo credit: davidmulder61 via Visualhunt / CC BY-SA
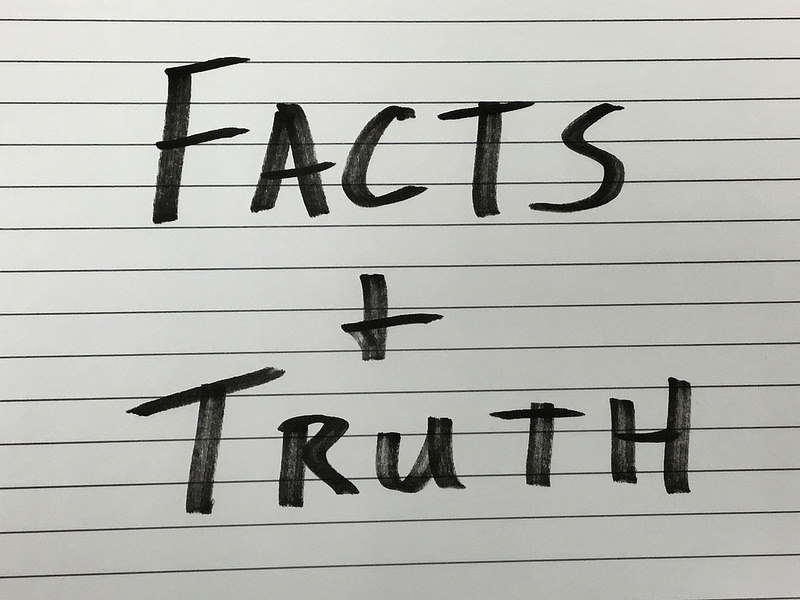
Deja una respuesta