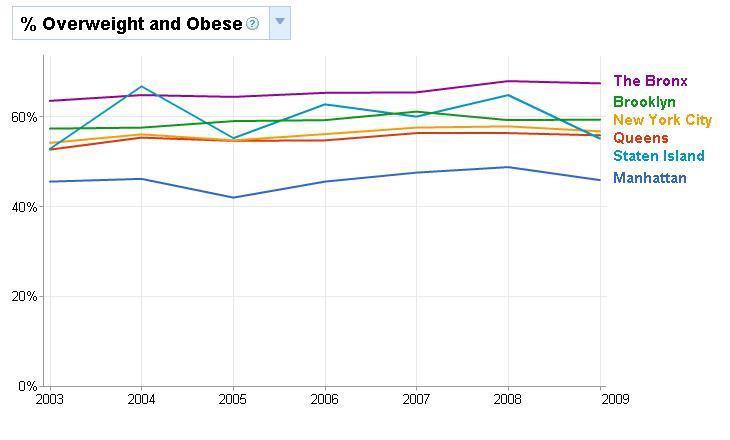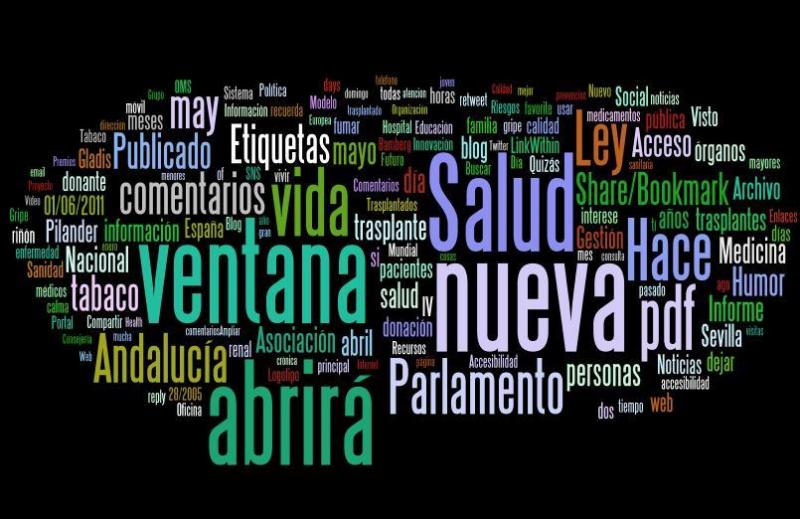Alfonso Pedrosa. Últimamente oigo constantes referencias al dinero cuando se habla del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España. Más bien, a la falta de dinero. Y como no lo hay, parece que lo razonable es asumir que el SNS se muere, periclita finalmente entre los rescoldos de lo que un día fue el Estado del Bienestar.
Fin de la fiesta. Se acabó.
No me preocupa tanto que digan esto quienes nunca creyeron en el SNS (quizá porque nunca lo necesitaron) como quienes lo defendieron siempre y ahora, confusos y desanimados, empiezan a pensar así y perciben su hundimiento como algo inexorable. Porque no lo es. Al menos, no sin cambiar radicalmente los fundamentos de la convivencia tal como se vienen entendiendo desde hace siglos en Europa, en un arco que va desde los grandes filósofos griegos a la Ilustración y que cubre bajo su sombra a los mismos cimientos de lo que llamamos Derecho.
Desde la osadía que da el saberse nadie en un mundo de sabios y magnates, me atrevo a impugnar la lógica de la concatenación de ideas que hilvana un hilo negro que dice que allí donde hay mala conciencia y sobra algo de dinero, florecen los sistemas de protección social. Básicamente, porque ese razonamiento es falso: el SNS no es un regalo de los poderosos, sino una conquista, un espacio ganado, demasiadas veces con sangre, para el bien común. Por eso, la última razón de ser del SNS no está en la disponibilidad de los recursos económicos para hacerlo financieramente viable, sino en las señas de identidad de la sociedad que lo hacen conceptualmente posible.
Cabe entender (con un ruego de benevolencia por lo impreciso de la definición) el SNS como el dispositivo de acceso universal, sin discriminación de rentas, a una cartera cerrada de servicios relacionados con el cuidado de la salud, de una población dada, que es definida por su inclusión en una estructura de organización política compartida a la que llamamos Estado. El SNS existe porque así lo ha decidido el Estado como contenedor del modelo de convivencia vigente en torno a una determinada noción de bien común. Esto es, una determinada noción de bien común vertebra los lazos de convivencia en una sociedad y ésta se dota de herramientas para hacerse viable. Entre las herramientas más notorias está el circuito de recaudación de impuestos que da estabilidad, viabilidad, al contenido concreto de ese bien común. Esas herramientas, en las sociedades democráticas, se basan en la cesión voluntaria de soberanía individual a un sujeto administrador, el Estado, que, como es sabido, se reserva el monopolio de la violencia como última instancia garante de ese bien común.
Primera conclusión: el SNS es una expresión del Estado en tanto administrador y garante del bien común. Si el SNS se hunde, se hunde el Estado.
Segunda conclusión: el ámbito del SNS está definido, en la teoría, por los límites de la actuación del Estado (las leyes), y en la práctica, por sus herramientas de viabilidad (los recursos cedidos al Estado a través de los impuestos). Es absurdo legislar sin recursos y es aberrante captar recursos sin el control de las leyes.
Tercera conclusión: si no hay cobertura universal en el SNS, el alcance del Estado, del entramado de derechos y deberes que dan estabilidad a la convivencia social, tampoco lo es. Vale decir, pues, que la identidad ciudadana viene definida en una medida importante (proporcional a la del bien protegido, la salud) por el acceso de los individuos al SNS. Si el SNS no funciona, hay individuos que no son ciudadanos y emerge, entonces, una vez llegado este fenómeno a su punto de ebullición, la fractura social.