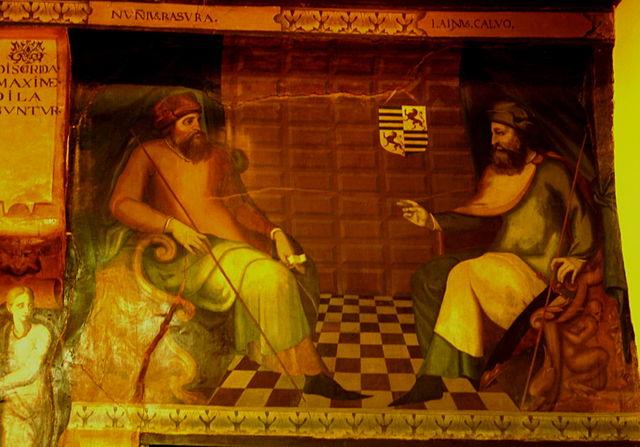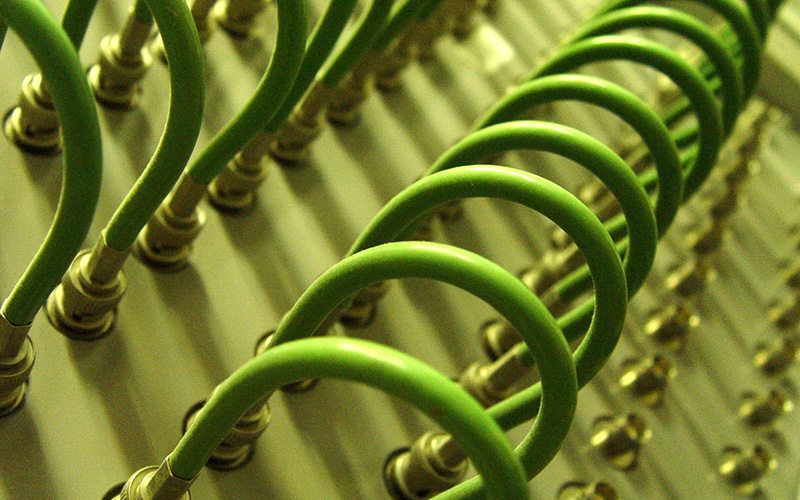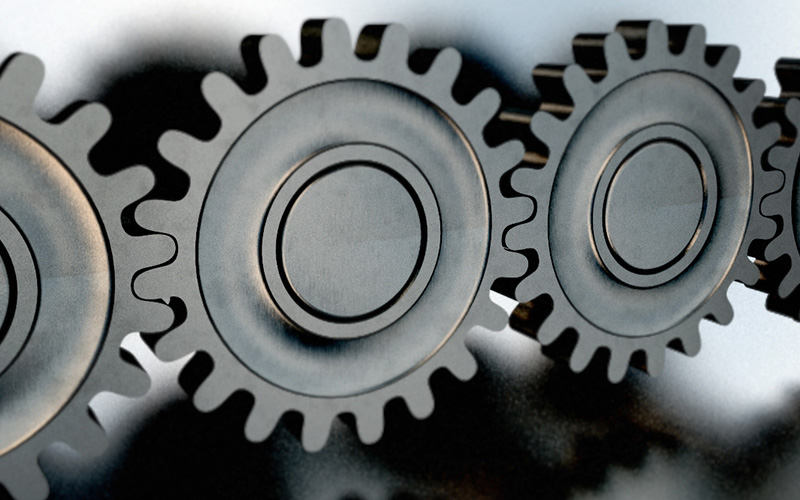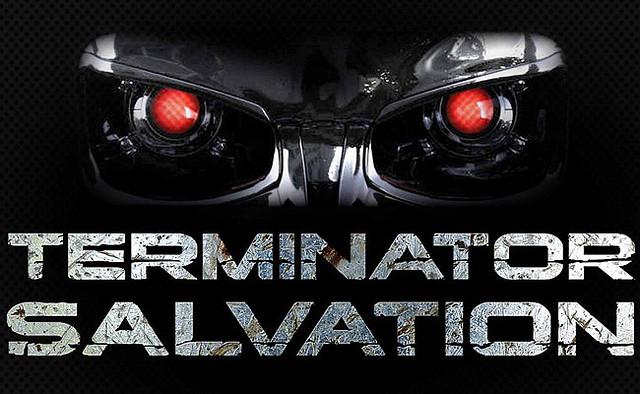Alfonso Pedrosa. El otro día me tocó hace de crupier en la mesa de clausura del Taller de Creación Literaria de Soledad Galán para Librerías Beta. Aquella tertulia entre autores y lectores, en la que precisamente lo que sobraba era la mesa, se centró en la relación entre salud y literatura. Allí hablaron lo que les dio la gana el puñado de letraheridos que asistían al evento: alumnos y alumnas del taller, algún editor, la misma Soledad Galán, autora de Adiós cigüeña, el placer de parir (Oberon); Francisco Gallardo, traumatólogo especializado en medicina deportiva y autor de La última noche, actual premio Ateneo de Sevilla de Novela Histórica (Algaida); Manuel Machuca, farmacéutico, autor de Aquel viernes de julio (Anantes); e Ignacio del Pino, psiquiatra especializado en terapia familiar, participante entre otros autores en La marca de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, obra editada en el marco de la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol. La verdad es que lo pasamos en grande. No soy ni muchísimo menos un experto en eso de la literatura y la salud, así que me entretuve antes de la mesa, para conjurar posibles horrores vacui, en anotar algunas cosillas que sirviesen de pistas de aterrizaje para la tertulia, y ahora me apetece compartirlas aquí.
1. El mundo de la salud y la enfermedad está trenzado con la literatura desde que existen los seres humanos. Porque, desde el relato del Génesis a Bruno Bettelheim, contar historias es una forma de restaurar la salud; porque la lucha contra la enfermedad es un desafío a la muerte, que es el momento de la verdad de toda una vida; y porque, en fin, nuestros médicos y en general, los profesionales de la salud, siguen siendo los chamanes de la tribu, aunque estén empezando a dejar de serlo.
2. Las historias que hablan de salud anclan su cualidad de ser creíbles, su verosimilitud, en una experiencia de doble sentido: la de quien cura y la de quien es curado. En ese sentido, y aquí ayuda mucho un poco de etimología, los relatos de salud suelen ser relatos de salvación. Por eso, una victoria sobre lo inexplicado de la enfermedad tiene algo de sagrado. Y lo sagrado suele dar miedo. Porque nos supera. Por eso, hay que domesticarlo, hay que codificar las prácticas de salud: entre el Código de Hammurabi que condena al médico que deje tuerto a un paciente a que se le corten las manos (y ya era un avance: sólo las manos) y el tecnotrón mirífico que desciende de los cielos estadounidenses sobre los sueños del protagonista de Tiempo de Silencio, hay un hilo de acero invisible, una conexión. Por eso todavía resiste la comparación la silla a la cabecera del enfermo de Gregorio Marañón como innovación con los últimos avances en genómica. A fin de cuentas, la manera más lograda que hemos encontrado los no iniciados para hablar del genoma es referirnos a él como a un libro: el libro de la vida.
3. La salud no es sólo un tema. Puede ser una perspectiva. O una presencia. O el núcleo definitorio de una seña de identidad. Probablemente la puerta de entrada a un mundo de historias que nos enseña algo nuevo sobre los seres humanos. Quizá por eso escriben muchos profesionales de la salud. Porque tienen algo que contar amasando la materia de lo que les pasa y viven precisamente para contarlo, que diría García Márquez; y porque las historias son como cerezas, que nunca aparecen solas, como supo explicar como pocos Carmen Martín Gaite, que murió, lo que son las cosas, en la cama de un hospital aferrada a uno de sus cuadernos que ella llenaba de anotaciones, pegatinas y collages y que denominaba sus cuadernos de todo. Cuadernos de todo, porque, a fin de cuentas, ¿quién es capaz de disociar vida y tarea ante el hecho de escribir? Imposible, no acordarme aquí, again, de mis lecturas indianas: hay opciones éticas que llevan a querer hacer un hermoso blog que sea parte de una hermosa vida.
De manera que sí, leer puede ser terapéutico. Sentarse a leer a Muñoz Molina, pongamos por caso, con la espalda dolorida apoyada en la pared de una tapia, al aire libre, cuando las pastillas ya tienen poco que hacer, es una forma eficaz de cuidarse: porque, como dice una encantadora de abejas que conozco, el inconformismo es bueno para la salud.