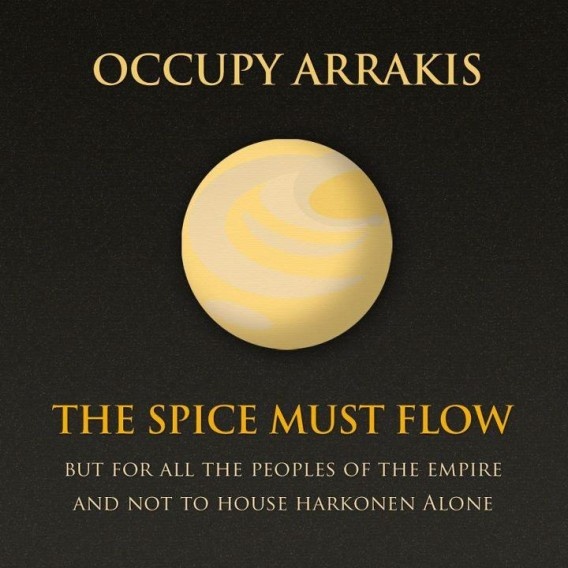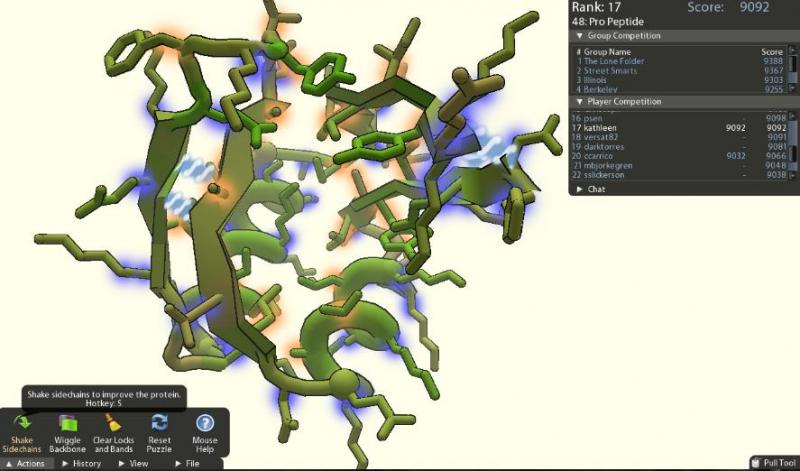Alfonso Pedrosa. Siento un respeto reverencial por la Universidad. Por la misma idea de Universidad. Por su misión nuclear de generar conocimiento y difundirlo. Por su
inutilidad esencial, que es a la vez su gloria y su condena. Dos veces en su larga historia, únicamente dos veces, la Universidad no ha sabido leer la realidad de su entorno,
embarrancando en la mediocridad. Y lo ha pagado, lo está pagando, con creces. La primera vez fue ante el amanecer de la
revolución científica del XVII. La segunda, ante el advenimiento de la
cultura industrial del siglo XX y su prolongación natural en la más actual
subcultura del consumo. Son procesos emparentados: en realidad, constituyen un solo movimiento pendular que explica el origen y la consecuencia de esa degeneración que condujo a la pérdida de sentido. El origen es la renuncia a reconocerse como lugar del conocimiento universal, el abominar de una parte de la realidad como objeto de estudio. La consecuencia es su rendición ante el poder, la pérdida de su independencia. La
aniquilación de la libertad intelectual. Sin embargo, tengo la certeza de que la Universidad puede aún reconciliarse con el mundo, con la gente y que, precisamente gracias a ello, puede volver a acometer la tarea de
reedificar el dique contra la barbarie que un día fue su razón de ser. Por eso se me antojan especialmente relevantes, por su valía cartográfica, algunas
salidas de descubierta que, de cuando en cuando, acometen personas de la comunidad universitaria a extramuros de la institución. Esas iniciativas, cuando están diseñadas desde la honestidad y la inteligencia, desde eso que me gusta llamar
la conspiración de la gente decente, suelen desembocar en hermosos fenómenos de mestizaje. Ahora tengo la suerte de participar en una de ellas:
el primer curso de extensión universitaria sobre Salud y Comunidad Rural de la Universidad de Sevilla.
La Universidad se asfixió en la endogamia en el siglo XVII porque no quiso reconocer como ámbito propio el conocimiento generado desde el campo de los oficios manuales, que venía llamando a sus puertas desde hacía tiempo y al que no se le hacía mucho caso: esos asuntos eran cosa de los gremios, de los canteros de manos encallecidas y de los tintoreros de uñas azules. Las artes más nobles del pensamiento humano no necesitaban otra regulación que la sombra de la Universidad. Y así, la Universidad renunció a la savia nueva que venía de la tecnología, de la aplicación práctica y sistemática del conocimiento experimental a los logros pedestres y cotidianos, a la vida corriente de la gente pequeña. Con los restos de ese naufragio el poder político transformó la institución universitaria en la fábrica de servidores que necesitaba para el funcionamiento del Estado.
La Universidad se empequeñeció en el siglo XX porque no quiso reconocer como ámbito propio el conocimiento especulativo, su íntima raíz y la fuente de su potencia de intervención social. Las actividades de las que empezó a enorgullecerse eran las relacionadas con los niveles más complejos de la tecnología. Una tecnología pensada históricamente fuera de la Universidad. Y así, la Universidad renunció a su esencia primigenia y se convirtió en un ente expendedor de licencias, en aduanero de permisos para ejercer los oficios manuales devenidos en ciencias tecnológicas. Ya no había canteros, sino ingenieros y arquitectos. Ya no había tintoreros, sino químicos y farmacéuticos. La institución universitaria ni siquiera quedó entonces como fuente de legitimidad preeminente: los gremios, transformados en colegios profesionales, estaban esperando fuera para ejecutar su venganza y, para los oficios definidos por el sistema como esencialmente tecnológicos, ésos que siglos atrás había rechazado la Universidad, no bastó ya solo la licencia: también hizo falta la colegiación. El poder político no lo tenía muy difícil para domar ese organismo extenuado: bastaba con erigirse como su agente financiador por excelencia, con el aliento y la connivencia de los gestores de la demanda de mano de obra industrial necesaria para la producción tecnológica, que requería, requiere, obreros intercambiables y baratos, entregados a la fabricación en serie.
Y así desaparecieron el pensamiento especulativo de la Universidad y la artesanía de las calles. Pero no del todo, claro. No tiene sentido llorar por Roma. Y no ha muerto aún en el mundo la pasión por aprender cosas nuevas, por sacudirse el yugo de la obviedad políticamente correcta refrendada por el despotismo silencioso de los corderos. Quedan lugares que son a la vez reducto y semilla, defensa y proyecto, identidad y existencia. Pensamiento y artesanía. Por eso sigue estando vigente el debate de las dos culturas de Snow y resultan tan atractivas las nuevas formas de la ética hacker.
Todo esto me lleva por un sendero que conduce a un horizonte que me gusta, apenas imaginado pero posible: la idea de una Universidad Artesana, de la creación de espacios concretos de intercambio de vida, conocimiento y experiencia articulados únicamente en torno al gusto por aprender. Lugares mestizos. ¿Es viable este planteamiento? No lo sé. Pero siento que es irrenunciable tantear esa posibilidad. Por eso me gusta meterme en historias gloriosamente inútiles, tan nuevas y tan viejas como la misma Universidad, andando ese camino como un enano a hombros de gigantes. Siempre ha sido así y ahora no tiene por qué ser de otra manera. El próximo de esos tanteos exploratorios, que tiene sabor de autenticidad y frontera, es el primer curso de extensión universitaria sobre Salud y Comunidad Rural de la Universidad de Sevilla, que se impartirá en El Madroño entre octubre y noviembre. Formar parte de ese proyecto no es solo un honor: es una necesidad.