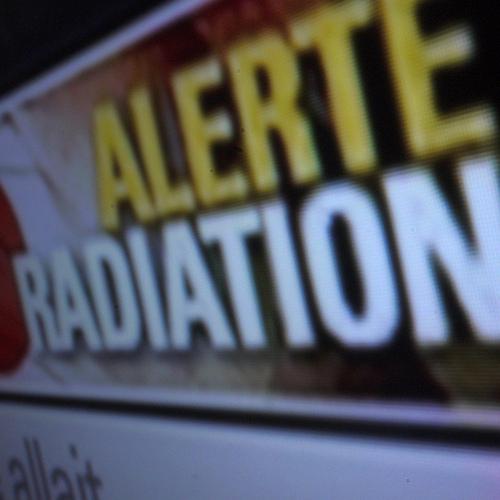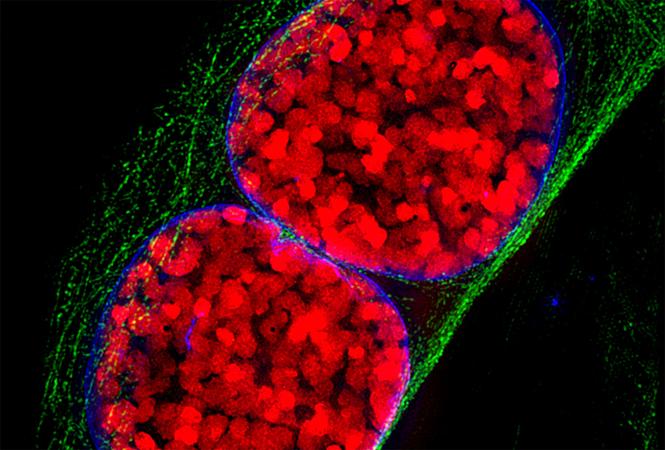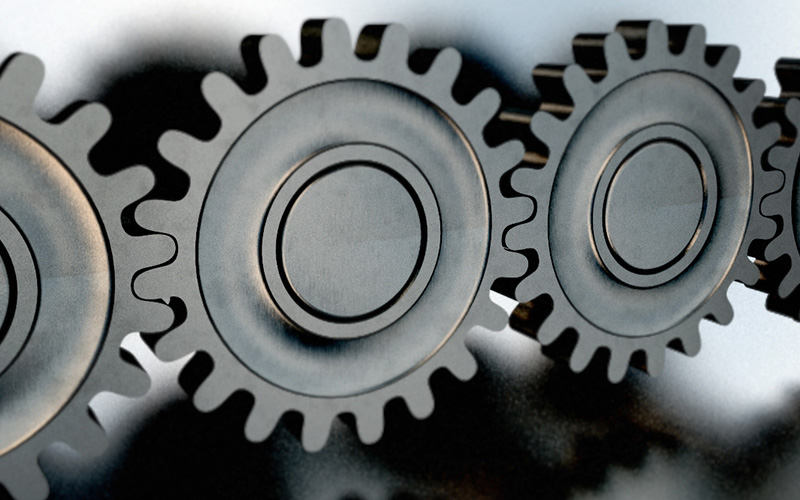Alfonso Pedrosa. La historia del vídeo de abajo es una de tantas. Es el relato que cuenta la experiencia verosímil de alquien que se presenta como paciente ingresado en un hospital público español, en este caso andaluz. Una experiencia negativa. La historia de Osantonio es un clásico para quien esté mínimamente relacionado con el concepto de calidad asistencial y con las valoraciones de los usuarios del sistema sanitario público: se atiende bien a la gente, con buena calidad técnica, pero luego fallan aspectos organizativos y de trato. Nada nuevo bajo el sol, pues, en la historia en sí. Los gestores del sistema y los profesionales de las organizaciones asistenciales llevan años intentando mejorar esas cosas. Y, es cierto, ha habido aciertos (algunos muy notables) y por cada experiencia negativa hay miles de agradecimientos silenciosos, porque lo normal es hacer las cosas razonablemente bien.
Lo que sí es nuevo es que esa historia ya no queda reducida a una queja individual, a una hoja de reclamaciones o a buscarse un contacto trifásico con mando en plaza para evitar incomodidades. Lo que sí es nuevo, y empieza a ser habitual, es que esa historia ya está colgada en la Red. Se me ocurren dos ideas para darle vueltas a esto de la calidad, la valoración de los pacientes y la potencia viral de Internet. Por un lado, quizá sería interesante para las organizaciones asistenciales ver en esos vídeos, en esos blogs incómodos o en esos conatos de swarming que de vez en cuando se generan en la Red una oportunidad de oro para escuchar a la gente, para saber qué quiere, qué piensa. Porque sólo así se le podrá explicar al personal qué puede y qué no puede esperar cuando tiene que hacer uso de los servicios sanitarios. Y adoptar decisiones en consecuencia. Por otro lado, quizá habría que plantearse en los contextos de gestión de la imagen de las instituciones la asunción de un proceso inexorable: en Internet, nadie tiene el control. La única manera de hacer valer el argumentario propio es aportar valor a la conversación. Y eso, como una vez le dijo Pat Garret a Billy The Kid, requiere tiempo, paciencia y buenas compañías.